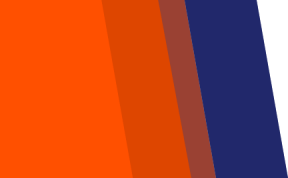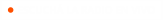El gaucho Rivero, el dueño de las Malvinas
Por Carlos C. Claá *
Antonio Rivero hizo patria a su manera. Casi sin buscarlo y, probablemente, sin saber que lo hacía. Pero ahí estuvo: Un hombre sin estudios y pobre como él solo. Quizás por eso algunos lo acusan de asesino, porque hay próceres que mataron más gente y, aún así, su cara aparece en algún billete. Pero no es cuestión de juzgarlo, sino de contar la anécdota que hizo que el gaucho Rivero, aquel hombre destinado al anonimato, le diera una cachetada a Gran Bretaña.
Nació en Entre Ríos y en 1827 viajó con un grupo de argentinos a las Islas Malvinas. El país había ocupado esas tierras arcillosas, áridas y desérticas solo siete años atrás. Rivero no tenía ni 20 años cuando viajó junto a Luis Vernet, quien sería el gobernador del archipiélago.
En 1831 tuvieron el primer conflicto internacional. Y, miren la paradoja del destino: Fue con Estados Unidos, un país acostumbrado a atacar cuando no se respetan sus intereses. Sucedió cuando Vernet descubrió tres embarcaciones con bandera norteamericana pescando en aguas argentinas. Parlamentó con los capitanes y se trasladó a Buenos Aires para iniciar una causa judicial por el delito que habían cometido. Pero el embajador de Estados Unidos negó los cargos y mandó a atacar las islas del sur. El buque de guerra Lexington cañoneó las defensas argentinas y sus hombres se apoderaron del mando de las islas, tomaron prisioneros y se instalaron durante un mes. Luego, se marcharon y no regresaron más.
Durante los siguientes años, los habitantes de Malvinas se dedicaron a reconstruir el pueblo y las defensas. Mientras el gobernador Vernet y algunos más se quedaban con tierras fiscales y hacían su negocio, la peonada esquilaba ovejas, hacía saladeros y sufría las inclemencias del clima. De acuerdo a los registros, no habitaban más de 26 habitantes en el archipiélago.
1833 es un año clave en la historia de las islas. Y, por supuesto, también en la vida del gaucho entrerriano. Porque en los primeros días de enero, una nave inglesa apareció en el horizonte, se fue acercando y amarró en Malvinas sin que nadie se interpusiera. Era el buque Clío, al mando del capitán John James Onslow.
Los ingleses desembarcaron, se acercaron a la plaza principal, bajaron la bandera argentina –que en aquel momento era azul y blanca– y pusieron a flamear la tela de las tres cruces rojas. El gobernador Vernet estaba en Buenos Aires y, desde allí, no dudó en enviar su rápida renuncia. Siguiendo el ejemplo de su mayor, el responsable interino, José María Pinedo, embarcó junto a un grupo de soldados, enfiló hacia tierras continentales y se olvidó para siempre de las islas.
Sin ningún tipo de resistencia, Inglaterra se adueñó de las Malvinas. Pero Oslow no tenía intenciones de quedarse a vivir en esas inhóspitas tierras sureñas, por lo que armó un gobierno que incluía a un inglés y un francés como autoridades máximas y a un irlandés como administrador y almacenero –cargo en ese tiempo no era menor –. La única condición era que la bandera inglesa siempre estuviera izada en el pabellón.
Y acá es cuando el gaucho Rivero se decide a ser protagonista de la historia. Él, que no había sido más que un peón en sus veinte y pico de años, se fue cansando de recibir órdenes y ser tratado como un esclavo, hasta que dijo basta y ajustició a unos cuantos.
Porque desde que Oslow pisó las islas, las condiciones de vida de la gauchada decrecieron hasta convertirse casi en animales. Ya no podían comer carne de ovejas, ni cobraban en dinero por su trabajo. De acuerdo a los registros que encontró Hernán Brienza y que publica en su libro Valientes: “El jornal comenzó a ser pagado en Pesos Malvineros, unos vales que ni siquiera Dikson aceptaba en el único almacén de Puerto Soledad”.
Así que no solo de animales salvajes se alimentaba el gaucho Rivero, sino también de odio. Y fue contagiando de esa bronca a sus amigos. Y cada noche, al borde del fogón que los mantenía vivos, el desprecio era mayor.
¿Y cómo reacciona un hombre en cuya vida solo se ha destacado por usar un puñal? La mañana del 26 de agosto Antonio Rivero hizo lo que más naturalmente le salía: Degollar. Pero esta vez las víctimas no fueron los animales salvajes de Malvinas.
Los cinco hombres que administraban las Islas murieron esa mañana. Los gauchos fueron entrando en sus casas y dándoles muerte sin piedad. Luego se reunieron en la plaza principal, bajaron la bandera inglesa y, según la tradición oral –dato que no estará nunca confirmado –, improvisaron una tela azul y blanca y la hicieron flamear otra vez.
El gauchaje no tomó el poder del archipiélago, sino que se limitaron a huir y vivir fugitivos en las desoladas tierras del sur. En 1834, nuevas naves inglesas amarraron en Puerto Soledad y sus hombres se dedicaron a dar casa a Rivero y los suyos. Terminaron por apresarlo y enviarlo a Gran Bretaña para ser enjuiciados.
La causa que se inició contra los argentinos fue, por lo menos, anecdótica. Porque los acusaron de “traición a la Corona Británica”, pero el argumento se les cayó solito nomás, cuando se dieron cuenta de que los nuestros nunca habían jurado servir a su Reina.
Poco duró la incursión del gaucho por Inglaterra. Fue devuelto prontamente y, parece, no volvió más a las Islas. Su registro se pierde por muchos años, pero se tiene constancia de su final: Antonio Rivero murió en una de las batallas más épicas que planteó el país. El 20 de noviembre de 1845, en la Vuelta de Obligado, mientras Lucio Mansilla se las arreglaba con un par de cadenas para retrasar una magnífica flota anglo-francesa, Rivero encontró su muerte.
Si fue un asesino o un héroe nacional quedará a consideración de cada uno. Ni siquiera las academias de historia lo terminan de definir. Lo que no puede dejar de reconocérsele, es que fue el primer reaccionario al poder inglés. Y que gracias a su crueldad, la bandera inglesa no flameó en lo alto de las Islas Malvinas a lo largo de un año.
*Abogado, diplomado en Historia Política Argentina. Estudiante de Periodismo.






 23.8° •
23.8° •